 Todo cambia. También los modelos regulatorios, que pueden ser exitosos en un momento y dejar de serlo en otro. Esto puede verse claramente cuando se comparan los mercados de la telefonía móvil en los EE.UU. y Europa a lo largo de los años.
Todo cambia. También los modelos regulatorios, que pueden ser exitosos en un momento y dejar de serlo en otro. Esto puede verse claramente cuando se comparan los mercados de la telefonía móvil en los EE.UU. y Europa a lo largo de los años.
Hasta hace poco menos de una década atrás, Europa estaba a la vanguardia en materia de desarrollo de las comunicaciones móviles. Gracias a su estandarización bajo la tecnología GSM, no sólo se lograron economías de escala sino también interoperabilidad. Así fue que en el viejo continente despegó con toda la furia el servicio de SMS, mucho antes que en los EE.UU. También fue donde primero se adoptaron tecnologías 3G (aunque la subasta del correspondiente espectro terminó desangrando a varios operadores). Esta estandarización ayudó a que fueran fabricantes de ese origen quienes marcaran el ritmo: Nokia (Finlandia), Ericsson (Suecia), Siemens (Alemania). Esta visión centralizada y con más intervención regulatoria en materia tecnológica le dio a Europa varios cuerpos de ventaja frente a los EE.UU., donde, fieles a su filosofía de laissez-faire, se propició la competencia de tecnologías. Por este motivo, todavía hoy en aquél país conviven distintas formas de comunicación móvil y sus evoluciones: CDMA, GSM, algo de WiMax y hasta hace muy poco también iDen. Por lo tanto, durante varios años los EE.UU. estuvieron detrás de Europa en cuanto al desarrollo de los servicios móviles.
Pero en los últimos años, esta relación comenzó a invertirse. El primer impulso fue el desarrollo de los smartphones, especialmente a partir del lanzamiento del iPhone en 2007, pero que luego se potenció con la popularización de Android como sistema operativo. Así, en pocos años, los EE.UU. se ubicaron a la vanguardia tecnológica en terminales. De lo grandes fabricantes europeos, hoy sólo subsiste Nokia, quien aún lucha por su futuro, aunque de la mano de una empresa estadounidense, Microsoft. El hecho de que los teléfonos se convirtieran en verdades computadoras de bolsillo trasladó naturalmente el centro de gravedad al Silicon Valley, sede de Apple y de Google.
Pero más interesante es observar lo que pasó con las empresas que prestan el servicio. Luego de un proceso de consolidación, donde diversos operadores regionales terminaron formando parte de actores nacionales, hoy 4 operadores móviles con red propia concentran el 96% de los abonados, compitiendo libremente en precios. Y cuando casi se convierten en 3 (por el intento de AT&T de adquirir T-Mobile) el regulador lo bloqueó, considerando que ya tanta consolidación sería perjudicial para la competencia.
Distinto es el caso de Europa, donde cada país tiene típicamente entre 3 y 4 operadores con red propia, pero a nivel continental pasan a ser decenas para una población total que es apenas un 56% mayor que en los EE.UU. Evidentemente, las escalas europeas hacen a sus operadores menos eficientes. Y esto no se debe a que no haya habido intentos de fusiones, sino que muchas veces los reguladores ponen trabas a las mismas. Adicionalmente, hay una fuerte tendencia, sobre todo a nivel europeo, no ya nacional, a fijar las tarifas, como ya viene sucediendo con el roaming, un ítem muy relevante habida cuenta de la movilidad intracontintental. El problema para los operadores es que se trata al europeo como un mercado único a nivel ingresos pero no a nivel costos. Por lo tanto, hay frenos a la baja de costos y presiones sobre los ingresos. Una combinación que puede ser letal. Así las cosas, hoy los operadores europeos reclaman que el foco de la regulación esté en facilitar inversiones (léase fusiones y adquisiciones) en lugar de que se le administren los precios.
Ante este panorama, es comprensible que las tecnologías 4G hayan despegado más lentamente en el viejo continente que en los EE.UU. Y otro dato interesante: empresas estadounidenses como AT&T buscan ahora expandirse a Europa, donde varios operadores se muestran permeables, no así los reguladores. Años atrás, eran las europeas las que salían a la conquista de nuevos mercados (como fue el caso de Telefónica cuando adquirió Bellsouth).
La moraleja de este racconto es que quizás no hay un modelo regulatorio que sea mejor que otro. Al menos no a lo largo del tiempo. Más allá de las posturas ideológicas que siempre marcan el norte, una industria como la tecnológica requiere de mentes flexibles en materia regulatoria, para poder adaptarse a entornos muy cambiantes que requieren de respuestas distintas según los momentos.
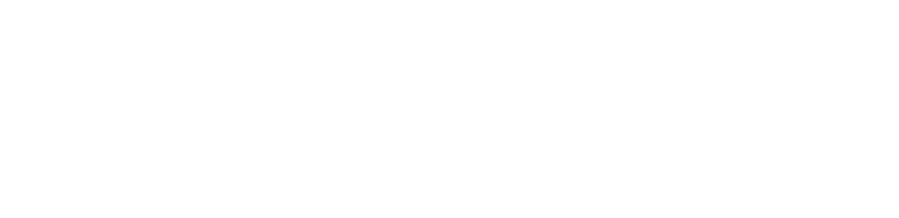
 Cuando el consumo de video por Internet (en sus variantes legales e ilegales) comenzó a ganar relevancia en los EE.UU., surgió el fenómeno de los “cord cutters” (cortadores de cable) para describir a aquellos consumidores que cancelaban sus abonos de TV paga (típicamente por cable, de allí su nombre) para suplir este consumo con los contenidos accedidos vía Internet, sumándole (a veces) alguna opción de TV lineal gratuita. Aunque incipiente, el fenómeno ya es cuantificable en aquel país. En Argentina, si bien el consumo de contenidos vía Internet es importante, aún no ha tenido el mismo efecto, conviviendo las opciones de TV paga tradicional con las de Internet. Esto surge del informe “
Cuando el consumo de video por Internet (en sus variantes legales e ilegales) comenzó a ganar relevancia en los EE.UU., surgió el fenómeno de los “cord cutters” (cortadores de cable) para describir a aquellos consumidores que cancelaban sus abonos de TV paga (típicamente por cable, de allí su nombre) para suplir este consumo con los contenidos accedidos vía Internet, sumándole (a veces) alguna opción de TV lineal gratuita. Aunque incipiente, el fenómeno ya es cuantificable en aquel país. En Argentina, si bien el consumo de contenidos vía Internet es importante, aún no ha tenido el mismo efecto, conviviendo las opciones de TV paga tradicional con las de Internet. Esto surge del informe “ En los últimos tiempos, el mercado mundial de smartphones parece haber ingresado en una etapa esquizoide. Los volúmenes de ventas no pararon de crecer en los últimos años y ya nadie duda que en pocos años más no haya otro tipo de celular que no sea un smartphone. Sin embargo, los últimos resultados de los fabricantes de estos dispositivos se caracterizaron por haber sido decepcionantes para el mercado inversor. Le pasó a Apple, Samsung, Nokia y Blackberry, que a pesar de crecer en unidades vendidas lo hicieron por debajo de las expectativas de los inversores. Pero si una misma situación se repite entre grandes jugadores es un indicador de que el mercado está cambiando y que los inversores fueron muy “bullish” (como se dice en la jerga cuando hay expectativas positivas) sin tener en cuenta que nunca las tasas de crecimiento se mantienen indefinidamente. Ayuda a entender mejor qué es lo que está sucediendo prestarle atención a otras noticias. Una, la de la desaceleración en la renovación de smartphones. La otra, que en EE.UU. ya casi todos los principales operadores móviles lanzaron agresivas propuestas de renovación de terminales.
En los últimos tiempos, el mercado mundial de smartphones parece haber ingresado en una etapa esquizoide. Los volúmenes de ventas no pararon de crecer en los últimos años y ya nadie duda que en pocos años más no haya otro tipo de celular que no sea un smartphone. Sin embargo, los últimos resultados de los fabricantes de estos dispositivos se caracterizaron por haber sido decepcionantes para el mercado inversor. Le pasó a Apple, Samsung, Nokia y Blackberry, que a pesar de crecer en unidades vendidas lo hicieron por debajo de las expectativas de los inversores. Pero si una misma situación se repite entre grandes jugadores es un indicador de que el mercado está cambiando y que los inversores fueron muy “bullish” (como se dice en la jerga cuando hay expectativas positivas) sin tener en cuenta que nunca las tasas de crecimiento se mantienen indefinidamente. Ayuda a entender mejor qué es lo que está sucediendo prestarle atención a otras noticias. Una, la de la desaceleración en la renovación de smartphones. La otra, que en EE.UU. ya casi todos los principales operadores móviles lanzaron agresivas propuestas de renovación de terminales. La regulación del mercado de las comunicaciones móviles es muy delicada ya que siempre hay que estar haciendo equilibrio entre eficiencia y competencia, partiendo del uso de un recurso finito y escaso como es el espectro.
La regulación del mercado de las comunicaciones móviles es muy delicada ya que siempre hay que estar haciendo equilibrio entre eficiencia y competencia, partiendo del uso de un recurso finito y escaso como es el espectro. En los últimos años, y en base a distintas tecnologías, se intentó llevar la TV a los celulares. Se probó con las redes celulares convencionales, pero éstas no fueron pensadas para este tipo de servicio. Casi en simultáneo se desarrolló una red móvil dedicada íntegramente al broadcasting,
En los últimos años, y en base a distintas tecnologías, se intentó llevar la TV a los celulares. Se probó con las redes celulares convencionales, pero éstas no fueron pensadas para este tipo de servicio. Casi en simultáneo se desarrolló una red móvil dedicada íntegramente al broadcasting,  Todo cambia. También los modelos regulatorios, que pueden ser exitosos en un momento y dejar de serlo en otro. Esto puede verse claramente cuando se comparan los mercados de la telefonía móvil en los EE.UU. y Europa a lo largo de los años.
Todo cambia. También los modelos regulatorios, que pueden ser exitosos en un momento y dejar de serlo en otro. Esto puede verse claramente cuando se comparan los mercados de la telefonía móvil en los EE.UU. y Europa a lo largo de los años. Las malas noticias siguen llegando para el mercado mundial de PC. Es que el Q2 de 2013 mostró nuevamente una caída de dos dígitos: -11,4% para IDC y -10,9% para Gartner. Pero más preocupante que la foto es la tendencia, ya que con éste van 5 trimestres consecutivos con crecimiento negativo.
Las malas noticias siguen llegando para el mercado mundial de PC. Es que el Q2 de 2013 mostró nuevamente una caída de dos dígitos: -11,4% para IDC y -10,9% para Gartner. Pero más preocupante que la foto es la tendencia, ya que con éste van 5 trimestres consecutivos con crecimiento negativo.