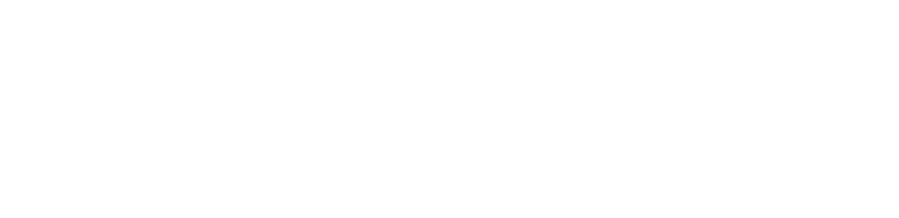A casi dos semanas de la aprobación del programa “Red Mayorista Neutral” como parte del “Plan Nacional de Infraestructura Crítica de Comunicaciones”, reina más la incertidumbre y las críticas que el entusiasmo.
Las críticas apuntan a cuestiones formales, aunque no por ello irrelevantes. Especialmente si se considera que se trata de medidas emanadas de un organismo intervenido que, por lo tanto, concentra decisiones sobre la asignación de recursos con total discrecionalidad y sin contrapesos, ni siquiera testimoniales (convengamos que el diseño del Enacom garantiza que el control quede siempre en manos del oficialismo, independientemente de la composición parlamentaria). Aunque no es un debate para abordar desde aquí.
Tal como se señalara la semana pasada [ver “Dudas neutrales”], el programa “Red Mayorista Neutral” carece de definiciones clave sobre su funcionamiento: quién gestionará la red, qué espectro se utilizará o la viabilidad económica del modelo. Y, más allá de estos aspectos operativos, surgen interrogantes de fondo.
Uno de ellos es de naturaleza tecnológica. Sorprende que el Enacom haya optado por una elección tecnológica tan determinante, como es el uso de 5G FWA para desplegar una red neutral. Más aún cuando no existe consenso dentro de la industria sobre la eficacia de esta tecnología para alcanzar los objetivos propuestos. Por el contrario, abundan las advertencias respecto del uso de 5G para brindar servicio mediante FWA en los escenarios planteados por el Enacom. El ente regulador apuesta por una tecnología que, si bien se utiliza en otras partes del mundo, no lo hace en contextos de cobertura nula o deficiente. De hecho, resultó llamativo que se pretenda solucionar un problema de cobertura mediante el despliegue de una red que es neutral pero no agnóstica. Una decisión no exenta de riesgos, comparable a haber intentado resolver lo mismo hace 20 años mediante una red WiMAX.
Por otra parte, el objetivo del Enacom es (o debería ser) garantizar conectividad en todo el país, no imponer una tecnología específica para lograrlo. En este sentido, lo más razonable sería identificar y priorizar las áreas sin conectividad, y luego convocar a algún tipo de concurso donde sean los operadores participantes quienes decidan cuál es la tecnología más adecuada para cada caso (fibra, inalámbrica, celular, satelital). Sin duda, ellos tendrán mayor capacidad de elección que un funcionario sin know-how de operador.
Finalmente, el propio concepto de una red mayorista no ya troncal (como es el caso de Arsat), sino con capilaridad en zonas desatendidas, no deja de ser contradictorio. Si después de 30 años del lanzamiento comercial de Internet en Argentina esas zonas siguen sin servicio, es porque evidentemente no existe una masa crítica suficiente de potenciales usuarios como para justificar inversiones que aseguren una mínima calidad. Entonces, ¿cuál sería la lógica detrás de una infraestructura mayorista en escenarios donde ni siquiera sería viable un solo operador sin subsidios? Mucho menos dos o más.
En definitiva, cuando sobran los interrogantes y faltan los consensos técnicos, lo prudente sería poner el foco en los objetivos —conectividad universal— y no en los medios —una tecnología predeterminada—. Apostar por un modelo no restrictivo y con participación del sector privado permitiría maximizar las chances de éxito y minimizar el riesgo de fracasar.