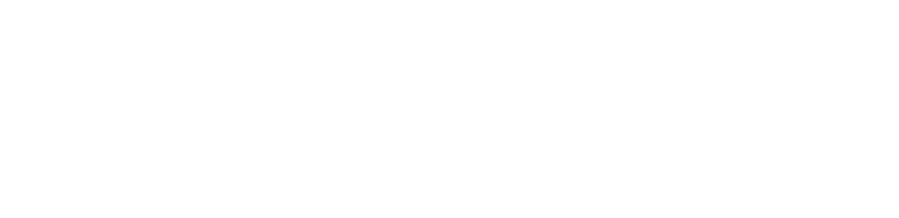Cerrar la brecha digital es un desafío constante en Argentina, cuya extensión geográfica y baja densidad poblacional son verdaderos desafíos para llevar conectividad de calidad a todos los rincones. Y, lamentablemente, los intentos para lograrlo se basaron en modelos con serias debilidades. Es por esto que el gobierno consideró conveniente replantear el concepto de Servicio Universal y, a través del Enacom, reemplazó los subsidios directos por instrumentos financieros de mercado con aporte estatal, en lo que implica un giro en la doctrina de inversión pública. Lo hizo a través de la Resolución Sintetizada 1191/2025.
El cambio más fundamental de esta nueva política es la eliminación de los “aportes no reembolsables”, algo que ya se venía adelantando desde hace un tiempo. Estos mecanismos han sido reemplazados por un enfoque de inversión directa. En lugar de simplemente desembolsar los fondos del Fondo de Servicio Universal (FSU), el Enacom los invertirá en instrumentos de deuda emitidos por las empresas de telecomunicaciones, esperando un retorno sobre el capital invertido. Este cambio es significativo porque transforma el rol del Estado de ser un benefactor a un inversor estratégico.
Así, el Estado actúa como inversor ancla para movilizar capital privado. El mecanismo central de la iniciativa es una alianza con el mercado financiero donde el Enacom participa suscribiendo hasta el 80% de los instrumentos de deuda (como Obligaciones Negociables) que emitan las PyMEs y cooperativas de TIC. El porcentaje restante del financiamiento debe provenir de inversión privada. La intención es que la participación de Enacom atraiga a inversores que de otro modo no considerarían estos proyectos. La lógica detrás de esta alianza apunta a la eficiencia y la capacidad de evaluación y supervisión que ofrece el mercado.
Otro aspecto interesante es que se trata de un plan diseñado para pagarse a sí mismo y crecer. El Enacom invierte los fondos del FSU en instrumentos de deuda y obtiene un retorno financiero. Esto garantiza la “sostenibilidad del FSU”, asegurando que el capital no se agote. A su vez, esos retornos se reinvierten en nuevos proyectos de conectividad. Esto colabora con el despliegue de infraestructura a nivel nacional permitiendo la reutilización fondos públicos.
Quizás el aspecto más llamativo del plan es exclusión explícita de los grandes operadores, básicamente las licenciatarias que prestan el Servicio de Comunicaciones Móviles (SCM), quienes no pueden participar en esta línea de financiamiento. Esto tiene nombre y apellido, afectando directamente a los líderes del mercado como Telecom y Claro. No así a otros jugadores no tan chicos, como Telecentro o DirecTV. Se trata de una clásica estrategia de “regulación asimétrica” para evitar que los fondos públicos refuercen aún más a los líderes del sector. No obstante, los operadores SCM podrán seguir beneficiándose con el modelo Play, el cual no se eliminó pero sí se fortaleció el control y la trazabilidad de ese componente.
En definitiva, se ha dado el paso de un modelo de gasto público con controles deficientes a uno de inversión validada y sostenible que se apalanca en el mercado de capitales para lograr sus objetivos. El modelo suena atractivo aunque habrá que verlo a la hora de su implementación en casos reales. Y, para cerrar, un dato de color: este nuevo esquema era parte de uno de los ejes del “Plan para la Aceleración de la Conectividad”, una propuesta hecha por IDA, dos años atrás.