 Esta semana, el Ministerio de Comunicaciones publicó la resolución 38/2016 que reglamenta el servicio de OMV (Operador Móvil Virtual). El mismo deroga el reglamento vigente que más allá de algunas diferencias de implementación, tenía una redacción confusa y con ciertas condiciones que estaban afectando el normal desarrollo de este negocio.
Esta semana, el Ministerio de Comunicaciones publicó la resolución 38/2016 que reglamenta el servicio de OMV (Operador Móvil Virtual). El mismo deroga el reglamento vigente que más allá de algunas diferencias de implementación, tenía una redacción confusa y con ciertas condiciones que estaban afectando el normal desarrollo de este negocio.
A modo de resumen puede decirse que el nuevo reglamento es más laxo, dejando gran parte del acuerdo entre OMR (Operador Móvil de Red) y OMV a las negociaciones entre ambos. Lo harán partiendo de una oferta de referencia que los operadores deberán hacer pública. La Autoridad de Aplicación sólo interviene en caso en que las partes no lleguen a un acuerdo.
La nueva versión corrige un punto fundamental del viejo reglamento, el cual impedía a los operadores con red fija ser OMV, ya que definía como OMV a un prestador que no contaba con espectro radioeléctrico “ni con infraestructura de red para otros servicios de comunicaciones distintos de los móviles”, aunque sí habilitaba a las cooperativas. De este modo, ni cableras ni otras empresas de telecomunicaciones podían ser OMV, lo que les valió a algunas el rechazo de la Autoridad de Aplicación al momento de solicitar su habilitación para el servicio. Era quizás una herencia del enfrentamiento del anterior gobierno con el Grupo Clarín, que impactaba también a varios otros actores de esta industria.
Por otra parte, el nuevo reglamento elimina el tope del 5% de la capacidad de un OMR puesta al servicio de los OMV al tiempo que permite que un OMV tenga más de un OMR. Establece claramente que un OMR será aquél que ofrezca servicios SRMC (Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular), PCS (Servicios de Comunicaciones Personales) y SCMA (Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas). Todos estos quedan bajo el paraguas de los SCM (Servicios de Comunicaciones Móviles). En este sentido, el reglamento anterior era algo confuso y se interpretaba como que sólo correspondía el OMV para servicios SCMA, o 4G. Por otra parte, esta enunciación de los servicios que debe prestar el OMR deja fuera del grupo a Nextel, ya que el suyo entra en la categoría SRCE (Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces). O sea, podrá ser OMV sin la obligación de ser OMR. Al menos, mientras siga con la tecnología actual.
Se trata sin dudas de una buena noticia, pero, como reza el dicho, no hay que dar por el chancho más de lo que el chancho vale. Conviene estar advertido de que el de OMV no es un negocio para cualquiera. Básicamente se necesitan dos cosas (no excluyentes entre sí): escalas para que un margen nominal bajo permita financiar un negocio y/o agregar valor que en alguna medida reduzca los costos.
A nivel mundial, en promedio, un OMV tiene un costo que es entre 70 a 75% del precio del OMR. En ocasiones puede llegar al 50%, pero para que esto ocurra el OMV debe aportar infraestructura, un costo que se deduce de su margen. De hecho, el reglamento de OMV diferencia a aquellos con infraestructura de aquellos que no la tienen, que denomina OMV Básico. Es decir, más allá del costo del servicio provisto por el OMR, el OMV tiene sus propios costos de comercialización, facturación, tarifación (en el caso de un OMV Básico) a los que se pueden sumar aquellos con distintos niveles infraestructura. Así, el negocio de OMV puede ser interesante para una cadena de retail con muchos puntos de contacto con sus clientes, como es el caso de los supermercados Carrefour en Europa. También puede ser atractivo para un operador de servicios de telecomunicaciones fijas, como un operador de TV por cable, que puede sumar un producto móvil a su oferta de TV, Internet y telefonía fija para ofrecer cuádruple play, utilizando la infraestructura comercial existente y paquetizando su oferta. Estos últimos pueden además recurrir al WiFi Offloading, que no es otra cosa que la desviación del tráfico móvil a las redes fijas, pero de forma totalmente transparente para el usuario. Considerando que en promedio el 80% de las comunicaciones desde un celular se dan estando en un lugar fijo y no en movimiento, es mucho el tráfico que un operador fijo puede canalizar por sus propias redes.
Un dato no menor es que el nuevo reglamento no contempla, al menos no explícitamente, a los MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) que puede ser un intermediario entre el OMR y los OMV cuando estos últimos son muchos y muy pequeños. Un MVNE permite desarrollar una plataforma única a ser compartida por varios OMV, como sería en el caso de cooperativas o pequeños cableros que quisieran asociarse para mejorar sus escalas y por ende sus costos.
En pocas palabras, y más considerando la penetración del servicio en el mercado argentino actual, la renovación del reglamento de OMV es una buena noticia, aunque hay que ser mesurado en cuanto a las expectativas. Por la experiencia internacional, salvo excepciones, generalmente todos los OMV juntos representan un 10% o menos del mercado medido en líneas. Y éstos nada pueden hacer para mejorar la cobertura ni la calidad técnica del servicio, aspectos que dependen directamente del OMR. Sí pueden aportar ofertas diferenciadas, creando sinergia con otros productos y servicios.
No es poco, considerando que puede mejorar el grado de competencia de una industria oligopólica en su naturaleza, consecuencia del uso de un recurso finito como es el espectro radioeléctrico. Se puede decir entonces que el reglamento de OMV es una forma de regular el uso del espectro para que esté disponible para una mayor cantidad de jugadores. Y eso, dejando de lado expectativas desmedidas, es positivo.
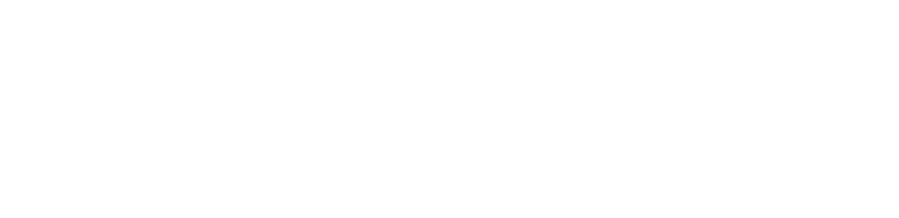
 Aunque Facebook mantiene su enorme popularidad en términos de usuarios, a esta red social le han surgido varias competidoras, cada una con características propias. El resultado es que el usuario de Internet argentino participa cada vez de más redes sociales. Esto surge del informe “
Aunque Facebook mantiene su enorme popularidad en términos de usuarios, a esta red social le han surgido varias competidoras, cada una con características propias. El resultado es que el usuario de Internet argentino participa cada vez de más redes sociales. Esto surge del informe “
 Cuando la semana pasada el Presidente de la Nación se reunió con el Vice Chairman de AT&T en la residencia de Olivos, muchos vieron detrás de este encuentro un adelanto de un próximo desembarco del gigante estadounidense de las telecomunicaciones en el país. Algunos medios fueron temerarios, afirmando que AT&T habría demandado el espectro que está hoy, supuestamente, en poder de Arsat. Pero si se analizan las cosas, da más para pensar que lo que AT&T quiere es que les levanten las barreras, no para entrar, sino para salir.
Cuando la semana pasada el Presidente de la Nación se reunió con el Vice Chairman de AT&T en la residencia de Olivos, muchos vieron detrás de este encuentro un adelanto de un próximo desembarco del gigante estadounidense de las telecomunicaciones en el país. Algunos medios fueron temerarios, afirmando que AT&T habría demandado el espectro que está hoy, supuestamente, en poder de Arsat. Pero si se analizan las cosas, da más para pensar que lo que AT&T quiere es que les levanten las barreras, no para entrar, sino para salir. Esta semana, el Ministerio de Comunicaciones publicó la
Esta semana, el Ministerio de Comunicaciones publicó la  La recepción del
La recepción del  Desde aquí se insiste desde hace años en la distorsión causada por la contabilización de líneas en servicio que no son utilizadas [ver “
Desde aquí se insiste desde hace años en la distorsión causada por la contabilización de líneas en servicio que no son utilizadas [ver “
 No importa la fuente, todas coinciden en lo mismo: el mercado global de smartphones no crece en unidades. IDC dice que en Q1 el mercado avanzó apenas un 0,3% (la nada misma). Counterpoint Research muestra una variación del 0%. Y Strategy Analytics va más allá, dando una caída del 3%. También hay coincidencia en las causas de este freno a la expansión de los últimos años. Los principales mercados están saturados, lo que incluye a China, el gran impulsor hasta el 2015. También es cierto que las condiciones económicas globales son un desafío.
No importa la fuente, todas coinciden en lo mismo: el mercado global de smartphones no crece en unidades. IDC dice que en Q1 el mercado avanzó apenas un 0,3% (la nada misma). Counterpoint Research muestra una variación del 0%. Y Strategy Analytics va más allá, dando una caída del 3%. También hay coincidencia en las causas de este freno a la expansión de los últimos años. Los principales mercados están saturados, lo que incluye a China, el gran impulsor hasta el 2015. También es cierto que las condiciones económicas globales son un desafío.