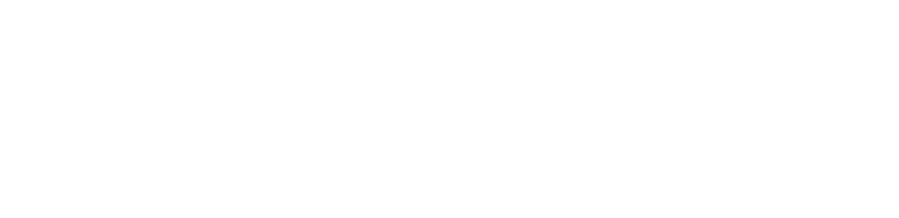De manera inesperada para muchos y previsible para unos pocos, esta semana la Corte Suprema de Justicia ratificó la constitucionalidad de la Ley de Servicios Audiovisuales, mal llamada Ley de Medios ya que no contempla los gráficos y, sobre todo, los digitales. No obstante, que sea constitucional no implica de por sí que sea una buena ley.
De manera inesperada para muchos y previsible para unos pocos, esta semana la Corte Suprema de Justicia ratificó la constitucionalidad de la Ley de Servicios Audiovisuales, mal llamada Ley de Medios ya que no contempla los gráficos y, sobre todo, los digitales. No obstante, que sea constitucional no implica de por sí que sea una buena ley.
Hablar hoy de medios, y más aún si son audiovisuales, es hablar de convergencia. Y esta es la gran omisión de la ley. Omisión que se percibe en el tratamiento que se le da a las redes de distribución y cuyas implicancias serán cada vez más negativas en la medida en que vaya pasando el tiempo y los “frenos” instalados se hagan sentir crecientemente.
Lo establecido en materia de redes de distribución va más allá de los medios, afectando al desarrollo de las telecomunicaciones. Así, si el impacto de la ley ya es importante en materia mediática, el mismo se extiende a muchos otros ámbitos por cómo afecta al desarrollo de las redes. En este aspecto, la ley tiene dos errores de apreciación en su génesis: tratar de manera diferente a las redes en función de su origen y no de sus capacidades actuales, por un lado, y no discriminar entre red y contenidos, por el otro.
Históricamente, en tiempos de tecnologías analógicas, no existía la separación entre red y contenidos. Las redes de cable sólo podían transmitir video y las redes de telefonía, voz. Pero con la digitalización las distintas redes pueden ahora transportar todo aquél contenido susceptible de ser convertido en unos y ceros. La ley comete el error de dar distinto tratamiento a las redes en función de su origen legal y no de sus capacidades actuales. La diferencia está basada en si el trámite de habilitación original fue iniciado en el COMFER (actual AFSCA) como es en el caso de los operadores de TV por cable o en la Secretaría de Comunicaciones, tal el caso de las empresas de telecomunicaciones. Una diferencia administrativa, pero no tecnológica. Por lo tanto, dar tratamiento diferencial a una red que en su origen fue de TV o de telefonía es totalmente anacrónico.
Tanto o más importante es que la digitalización independiza a la red del contenido. Esta es la base de Internet y es lo que permitió la explosión de los servicios OTT. Al ser red y contenidos dos sujetos claramente distintos, también su tratamiento legal debería ser distinto. Así, imponer límites regulatorios al alcance y cobertura de las redes físicas atenta contra la distribución de los contenidos. Para los usuarios esto implica menos alternativas de acceso (cuando las hay) y para los proveedores de contenidos menos alternativas para llegar al público. Por otra parte, al ser redes y contenidos sujetos distintos, ciertos aspectos que pueden ser relevantes para quienes producen los segundos no lo son para los dueños de las primeras. Por ejemplo, no es relevante si una red es propiedad de un inversor extranjero, pero sí lo es en el caso de los contenidos.
Esto no implica que las redes no necesiten regulación, por el contrario, pero sí claramente ésta debe ser distinta e independiente de la que se aplique a los contenidos. Más que limitar su cobertura, debería regulárselas para que no puedan discriminar contenidos, así como buscar modelos de explotación especiales en los casos en que no exista una red alternativa. Esto sí sería importante para los contenidos, y más específicamente para las noticias e información. Hoy la TV es mayormente entretenimiento, mientras que cada vez más, noticias e información viajan por Internet. No es futurología, es actualidad.
Nuestros legisladores, independientemente de su edad, razonaron con mentalidad del siglo XX. Pero, para bien o para mal, estamos en el XXI.