 Ahora que se debaten las características de la anunciada futura ley de Comunicaciones, no queríamos ser menos y hacer nuestro aporte desde aquí.
Ahora que se debaten las características de la anunciada futura ley de Comunicaciones, no queríamos ser menos y hacer nuestro aporte desde aquí.
Hoy lo que tenemos como marco rector es el DNU 267/2015 que, a pesar de sus avances en materia de convergencia, todavía implica una regulación asimétrica. Esto puede ser discutible, sin dudas, pero debe ser considerado (ojalá así sea) como un marco de transición entre industrias que convergen. No obstante, la futura ley debe sentar las bases para una convergencia plena. Por lo tanto, debería tener dos grandes capítulos: uno para el tratamiento de las redes y otro para los contenidos y servicios que éstas transporten.
Para que la convergencia sea plena, hay que pensar a las redes como una única cosa, sin considerar sus orígenes como hasta hoy sucede. El marco regulatorio no debe basarse en lo que pasó sino en lo que vendrá. Por ello, debe partirse de la comprensión de los cambios introducidos por una evolución tecnológica disruptiva.
Si miramos hacia atrás veremos que hasta hace poco a cada red correspondía un servicio único y determinado: la de TV por cable para transportar video analógico, la de telefonía para transportar voz. Ninguna de las dos estaba en condiciones técnicas de transportar el contenido de la otra. Eran claramente universos estancos. Con la digitalización, las diferencias entre los distintos tipos de contenidos (audio, imagen, texto) desaparecen y todo se convierte técnicamente en una misma cosa, 1s y 0s. En consecuencia, las redes dejan de ser específicamente para un contenido determinado: todo aquello susceptible de ser digitalizado puede ser transportado por las mismas. Esto se observa hoy, donde cada vez pueden establecerse menos diferencias entre redes de TV por cable y de telecomunicaciones, pudiendo ambas dar servicios de banda ancha, telefonía o video. Así, queda claro que la diferenciación por servicio es una manera de clasificar propia del mundo analógico poco aporta al funcionamiento del mundo digital.
Esto implica que el servicio básico ya no debe ser la telefonía (un concepto propio del siglo XX) sino que debe ser el de conectividad o acceso a la red. Para facilitar la transición el mismo podría incluir a la telefonía como un servicio de tarifa plana nacional y, quizás, un mínimo de ancho de banda para permitir otro tipo de comunicaciones. A partir de allí, otros servicios (como TV) o mayor ancho de banda, deberían ser adicionales.
Más allá de que tanto redes fijas como móviles pueden hoy técnicamente transportar los mismos contenidos, así como ofrecer los mismos servicios, las redes móviles ameritan un tratamiento distinto del de las redes fijas. Esto se debe a que se trata de una infraestructura que tiene una diferencia fundamental: las redes móviles dependen de un recurso escaso, el espectro. Por lo tanto, no alcanza con que un operador tenga el deseo y el capital para desplegar una red móvil. También deberá contar con espectro, que es asignado por el Estado. Esta situación es distinta a la que se da en el mundo de las redes fijas, donde todo aquél con el capital suficiente puede desplegar una red si estima que recibirá un retorno sobre su inversión. Pero nada impide que por la puerta de un mismo hogar pasen 2, 3, 4 o más redes fijas. En el caso de las redes móviles, dependerá de la cantidad de lotes en que se dividió el espectro por parte del regulador lo que determinará cuántos operadores móviles de red (OMR) competirán en el mercado. De allí que en telefonía móvil haya surgido el concepto de operador móvil virtual (OMV) que es una forma de permitir usufructuar el espectro a operadores que no lo tengan asignado directamente.
En el caso de la TV satelital, debería permitírsele combinarse con servicios de telecomunicaciones, cosa que hoy no sucede. Como aquí los escenarios competitivos son distintos entre los grandes centros urbanos y las localidades más pequeñas, sí habría que contemplar un cronograma de transición. Se podría autorizar desde el día 1 en grandes centros urbanos donde ya hay buena presencia de operadores de TV paga (cable) a los que se sumarán las telcos. Luego sí contemplar un período de gracia en localidades menos pobladas para permitir que pymes y cooperativas puedan desarrollar una oferta competitiva.
En cuanto al modelo “filosófico”, debería optarse por el de competencia de infraestructuras por sobre el de apertura de las redes fijas. El modelo de apertura responde a los tiempos en que los monopolios estatales pasaron a manos privadas, pero manteniendo la condición monopólica. En Argentina, y luego del proceso de digitalización que les permitió convertirse en redes de telecomunicaciones, la existencia de las redes de TV por cable como alternativa es un incentivo a la inversión de los distintos competidores. No es que un modelo sea mejor que otro per se, sino que depende de los contextos. Por supuesto, un modelo de competencia por infraestructuras no invalida la necesaria existencia de reglas claras y no discriminatorias en materia de interconexión.
Es claro que llegar a una regulación convergente entre medios audiovisuales y telecomunicaciones es una tarea titánica y que requiere de conocimientos tan diversos que difícilmente se encuentren en un único tipo de agrupación, menos aún en una única persona. Por eso son importantes todos los aportes que se puedan realizar. Y éste, es uno de ellos.
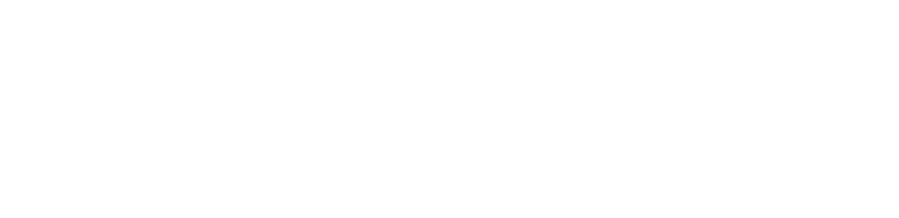
 El hábito de consumir contenido audiovisual profesional a través de Internet se halla tan arraigado que ya son 4 de cada 5 usuarios quienes lo hacen. Esto incluye a películas, series, documentales, eventos que son consumidos vía sitios de streaming gratuito (YouTube a la cabeza entre los legales, más una infinidad de sitios ilegales), servicios OTT (con Netflix a la cabeza) y descargas (mayormente ilegales). Este escenario da a la TV un rol cada vez más destacado entre los dispositivos que se conectan, directa o indirectamente, a Internet. Esto surge del informe “
El hábito de consumir contenido audiovisual profesional a través de Internet se halla tan arraigado que ya son 4 de cada 5 usuarios quienes lo hacen. Esto incluye a películas, series, documentales, eventos que son consumidos vía sitios de streaming gratuito (YouTube a la cabeza entre los legales, más una infinidad de sitios ilegales), servicios OTT (con Netflix a la cabeza) y descargas (mayormente ilegales). Este escenario da a la TV un rol cada vez más destacado entre los dispositivos que se conectan, directa o indirectamente, a Internet. Esto surge del informe “
 A pesar de arrancar el año con una devaluación del peso frente al dólar del orden del 50%, el ingreso de celulares al mercado en el primer trimestre de 2016 fue un 64% mayor que en igual período de 2015.
A pesar de arrancar el año con una devaluación del peso frente al dólar del orden del 50%, el ingreso de celulares al mercado en el primer trimestre de 2016 fue un 64% mayor que en igual período de 2015.

 La tendencia a acceder a contenidos audiovisuales a través de Internet crece fuerte. La mitad de los usuarios consume algún servicio de video de OTT. Puede ser pago, como Netflix o Qubit, gratuito, caso Odeón, o integrar un combo de productos. Estos últimos pueden ser con un abono de TV paga, tales como Fox Play o HBO Go, así como empaquetados por un ISP, como Arnet Play, Claro Video u Onvideo. Esto surge del informe “
La tendencia a acceder a contenidos audiovisuales a través de Internet crece fuerte. La mitad de los usuarios consume algún servicio de video de OTT. Puede ser pago, como Netflix o Qubit, gratuito, caso Odeón, o integrar un combo de productos. Estos últimos pueden ser con un abono de TV paga, tales como Fox Play o HBO Go, así como empaquetados por un ISP, como Arnet Play, Claro Video u Onvideo. Esto surge del informe “
 Esta semana, el regulador ENACOM, a través de la
Esta semana, el regulador ENACOM, a través de la  Los días de Internet como una red PC céntrica están quedando atrás. La multiplicación de dispositivos de acceso, con el móvil ubicándose hoy claramente como una alternativa al acceso vía PC y a lo que se suma la TV como dispositivo de consumo de video, está reconfigurando no sólo la forma de acceder sino también lo que se hace en la red. Esto surge del informe “
Los días de Internet como una red PC céntrica están quedando atrás. La multiplicación de dispositivos de acceso, con el móvil ubicándose hoy claramente como una alternativa al acceso vía PC y a lo que se suma la TV como dispositivo de consumo de video, está reconfigurando no sólo la forma de acceder sino también lo que se hace en la red. Esto surge del informe “
 El acceso al contenido audiovisual por Internet introdujo dos grandes modificaciones frente a las formas tradicionales de consumirlo. Por un lado, trajo esa sensación de infinitud de contenidos, de que “todo está en Internet”. Por el otro, quizás no tan notable inicialmente, la instauración del consumo bajo demanda como forma de que los contenidos se adapten al consumidor y no al revés.
El acceso al contenido audiovisual por Internet introdujo dos grandes modificaciones frente a las formas tradicionales de consumirlo. Por un lado, trajo esa sensación de infinitud de contenidos, de que “todo está en Internet”. Por el otro, quizás no tan notable inicialmente, la instauración del consumo bajo demanda como forma de que los contenidos se adapten al consumidor y no al revés.