 Esto fue lo que sufrió Facebook esta semana, luego de que el regulador indio le bajara el pulgar al servicio Free Basics que provee acceso móvil gratuito a determinados sitios y apps de Internet, incluyendo obviamente a esta red social. El regulador se expresó contra cualquier mecanismo de precios diferenciados para datos móviles, amparándose en la neutralidad de la red. La noticia fue un baldazo de agua fría para Facebook ya que India es el segundo mayor mercado en términos de usuarios después de China.
Esto fue lo que sufrió Facebook esta semana, luego de que el regulador indio le bajara el pulgar al servicio Free Basics que provee acceso móvil gratuito a determinados sitios y apps de Internet, incluyendo obviamente a esta red social. El regulador se expresó contra cualquier mecanismo de precios diferenciados para datos móviles, amparándose en la neutralidad de la red. La noticia fue un baldazo de agua fría para Facebook ya que India es el segundo mayor mercado en términos de usuarios después de China.
Desde el lanzamiento de su iniciativa Internet.org, Facebook viene encontrando resistencias por parte de reguladores y otros actores de la industria. La crítica que se le hace es que con ella aspira a crear dos Internet: una gratuita pero acotada y de la cual Facebook es el impulsor y otra, la que todos conocemos, abierta, pero paga. Con este modelo, Facebook sería el cancerbero de esta sub-Internet, teniendo el poder de dejar fuera a servicios y contenidos que le compitieran.
No obstante, esto no significa que no puedan desarrollarse modelos que permitan el acceso móvil gratuito a Internet, tanto en su totalidad como a parte de ésta. Básicamente, existen tres modelos de datos de pago revertido, es decir, donde no es el usuario que paga por el acceso sino los operadores y/o los proveedores de contenidos, servicios y/o productos. Estos son: Zero rating, datos sponsoreados e Internet sponsoreada.
Zero rating es el modelo impulsado por Facebook en asociación con operadores. Éste permite al usuario acceder gratuitamente a un servicio específico siendo el gasto de conexión absorbido por el operador móvil. Se utiliza para incentivar la adopción de la banda ancha móvil, generando a futuro demanda por acceso pago por fuera del paquete gratuito. Este modelo es cuestionado por los defensores de la neutralidad de la red debido a que es el dueño de la red quien decide qué servicios serán gratuitos para el usuario y cuáles no, perjudicando a los segundos.
En el caso de datos sponsoreados, el usuario accede gratuitamente a un servicio específico, pero quien paga la cuenta no es el operador sino una empresa o gobierno. Este modelo no genera conflictos en materia de neutralidad de la red y puede direccionarse para usos específicos. Podría ser el caso de un banco dando acceso gratuito a su aplicación de Internet banking, al estilo de un 0-800, o de un gobierno haciendo lo propio para que la población pueda hacer trámites online o acceder a información.
El caso de la Internet sponsoreada es similar al anterior, aunque el usuario accede gratuitamente no ya a un servicio específico sino a Internet en general, siendo el sponsor una empresa o gobierno. Este modelo suele estar limitado en el tiempo o en la cantidad de tráfico y se usa ya sea para incentivar un mayor uso de la banda ancha móvil como para dar valor a productos o servicios. Puede ser un teléfono que se vende con X meses gratis de Internet móvil o un gobierno que subsidia parcialmente la conexión de sus ciudadanos como forma de cerrar la brecha digital.
En resumen, no es imposible ni necesariamente atenta contra la neutralidad de la red el desarrollo de modelos de acceso gratuitos para el usuario. Lo relevante es que esta gratuidad no esconda detrás la posibilidad de que quien pague efectivamente por el servicio se convierta en la barrera que decida quién pasa y quién no. En el caso de Facebook, si realmente lo que quiere es conectar a los que aún no lo están, en vez de asociarse con operadores para dar acceso gratuito y acotado (que los operadores aceptan como incentivo para que la gente se conecte y luego quiera pagar por lo que está fuera de ese jardín cercado), podría dar acceso gratuito solo a sus propias aplicaciones, financiado por sus anunciantes. No es imposible, pero tiene otro costo.
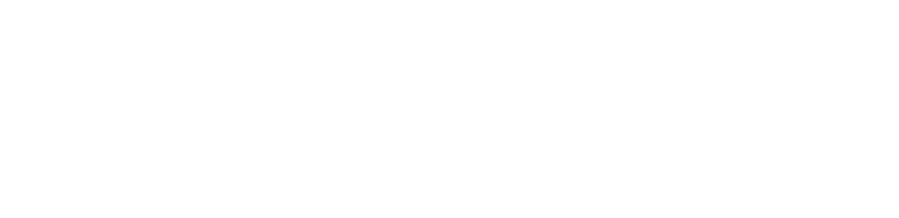
 Durante el lapso que pasó desde la última edición de Comentarios, el 18 de diciembre pasado, muchas noticias importantes se dieron en el ámbito local de las telecomunicaciones. Sin dudas, lo más relevante fue el cambio de raíz en lo que hace a la regulación del sector. Un cambio que, aunque en la dirección correcta, generó sainetes políticos, reclamos en la justicia y hasta cuestionamientos de legalidad. Y como siempre ocurre, quedaron actores disconformes.
Durante el lapso que pasó desde la última edición de Comentarios, el 18 de diciembre pasado, muchas noticias importantes se dieron en el ámbito local de las telecomunicaciones. Sin dudas, lo más relevante fue el cambio de raíz en lo que hace a la regulación del sector. Un cambio que, aunque en la dirección correcta, generó sainetes políticos, reclamos en la justicia y hasta cuestionamientos de legalidad. Y como siempre ocurre, quedaron actores disconformes. A pesar de que se habla de convergencia y servicios audiovisuales, la madre de todas las batallas se da en el terreno móvil. Su popularidad y la adopción cada vez mayor de nuevas funciones hace de los celulares un punto central en las estrategias de las empresas de telecomunicaciones. Pero a su vez, el escenario de los servicios móviles es el más complejo, ya que los mismos parten del uso de un recurso escaso como es el espectro. Esto implica que no alcanza con la voluntad y el dinero para montar una red móvil. Hay que también contar con la gracia del espectro.
A pesar de que se habla de convergencia y servicios audiovisuales, la madre de todas las batallas se da en el terreno móvil. Su popularidad y la adopción cada vez mayor de nuevas funciones hace de los celulares un punto central en las estrategias de las empresas de telecomunicaciones. Pero a su vez, el escenario de los servicios móviles es el más complejo, ya que los mismos parten del uso de un recurso escaso como es el espectro. Esto implica que no alcanza con la voluntad y el dinero para montar una red móvil. Hay que también contar con la gracia del espectro. A pesar de que LTE tiene pocos años en servicio en Latinoamérica, las necesidades por mayor capacidad de las redes será una constante en los próximos años. Se combinan una cantidad finita de espectro disponible con un crecimiento del tráfico de datos que en lo que resta de esta década será exponencial. Estas limitaciones se verán acentuadas por el desarrollo del video móvil, así como por el de la Internet de las Cosas (IoT), lo que sumará la necesidad de conectar miles de millones de nuevos dispositivos.
A pesar de que LTE tiene pocos años en servicio en Latinoamérica, las necesidades por mayor capacidad de las redes será una constante en los próximos años. Se combinan una cantidad finita de espectro disponible con un crecimiento del tráfico de datos que en lo que resta de esta década será exponencial. Estas limitaciones se verán acentuadas por el desarrollo del video móvil, así como por el de la Internet de las Cosas (IoT), lo que sumará la necesidad de conectar miles de millones de nuevos dispositivos. Con este, llegamos al último post de Comentarios del año 2015. Un año movido desde el punto de vista político sectorial, que marcó además el crecimiento del 4G y que estuvo signado por el reducido acceso a divisas, algo clave en el sector tecnológico que depende de las importaciones. Y coronado con la asunción de un nuevo gobierno que adelanta cambios en la gestión política del sector, cosa que aparentemente no será sin alguna turbulencia.
Con este, llegamos al último post de Comentarios del año 2015. Un año movido desde el punto de vista político sectorial, que marcó además el crecimiento del 4G y que estuvo signado por el reducido acceso a divisas, algo clave en el sector tecnológico que depende de las importaciones. Y coronado con la asunción de un nuevo gobierno que adelanta cambios en la gestión política del sector, cosa que aparentemente no será sin alguna turbulencia. El flamante gobierno nacional que asumió hace apenas una semana ha dado muestras de querer avanzar rápidamente con los cambios prometidos o insinuados. Sin embargo, en el flamante Ministerio de Comunicaciones el escenario se presenta más complejo ya que se trata de un área donde se observa una mayor resistencia a los cambios propuestos por parte de las autoridades nombradas durante la gestión anterior.
El flamante gobierno nacional que asumió hace apenas una semana ha dado muestras de querer avanzar rápidamente con los cambios prometidos o insinuados. Sin embargo, en el flamante Ministerio de Comunicaciones el escenario se presenta más complejo ya que se trata de un área donde se observa una mayor resistencia a los cambios propuestos por parte de las autoridades nombradas durante la gestión anterior. A pesar de las restricciones a la importación de componentes por falta de divisas, el año que termina fue muy bueno para fabricantes y canales de equipos celulares. Pero la economía se encuentra en pleno proceso de definiciones que auguran reacomodamientos para el 2016.
A pesar de las restricciones a la importación de componentes por falta de divisas, el año que termina fue muy bueno para fabricantes y canales de equipos celulares. Pero la economía se encuentra en pleno proceso de definiciones que auguran reacomodamientos para el 2016.