 El fin de semana pasado, más precisamente el 14 de junio, se cumplieron 12 años desde la primera edición de Comentarios. Como todo aniversario, es un buen momento para mirar para atrás y también para adelante.
El fin de semana pasado, más precisamente el 14 de junio, se cumplieron 12 años desde la primera edición de Comentarios. Como todo aniversario, es un buen momento para mirar para atrás y también para adelante.
Los inicios fueron en tiempos difíciles. No sólo por la obviedad de lo que significaba la crisis del default en 2002, sino también porque el contraste era aún mayor para una industria tecnológica que había crecido hasta hacer estallar la burbuja. Un doble impacto por un factor interno y otro externo. Eran tiempos de necesidad de catarsis, tanto de quien escribía como de quienes leían. Y fue así que poco a poco Comentarios comenzó a ganarse un lugar, muy segmentado, dentro del universo de publicaciones locales que cubren la temática tecnológica.
Desde sus inicios, se apuntó a presentar la información con un agregado de opinión. La idea era que la información pura es (o debería ser) similar de un medio a otro (aunque muchas veces es manipulada). La opinión, no. Y así, buscaba su diferenciación. Más allá del concepto que se tenga respecto de esa opinión, no hay dudas de que es un rasgo característico.
Tecnológicamente, 12 años es una vida. Eran tiempos donde Internet era todavía predominantemente dial up y, por impacto de la crisis, favorecía la expansión de los proveedores free (que en realidad no eran porque cobraban una parte del costo de llamada telefónica). La banda ancha recién comenzaba, pero un abono de 256 Kbps costaba US$ 120 de aquellos tiempos.
En materia de celulares, había apenas algo más de 6 millones de líneas, que equivalen a 1/10 de la cantidad actual. En ese entonces, a lo mejor que se podía aspirar como teléfono era a un Motorola v60 (un fierro, dicho sea de paso). No había Internet móvil, ni smartphones, ni apps. Google no era pública, y Facebook y YouTube ni siquiera eran una idea en la mente de sus fundadores. Sí, Internet no tenía videos de gatitos en esos tiempos.
La PC estaba en el centro de la vida conectada, sin la sombra de los smartphones y las tablets. Eran tiempos en que se estaba produciendo la revolución de las portátiles, que llegarían años después (en el 2010) a ser el formato más vendido. Hoy se vende casi el triple de smartphones que de PC, mientras que las tablets equivalen a un 1/3 de las PC vendidas por año.
Desde una perspectiva política, se comenzaban a dar los pasos que llevarían a la infraestructura de telecomunicaciones de ser una de las más avanzadas en Latinoamérica a formar parte del pelotón de cola en el cual estamos actualmente, tanto en móviles como en banda ancha. La apertura del mercado de telecomunicaciones lanzada en el 2000 no había llegado a completarse por falta de reglamentación de diversos aspectos. Pero tampoco se lo hizo después. El tiempo pasó y a pesar de los avances registrados durante estos años, Argentina fue perdiendo terreno en términos comparativos.
Políticamente, las telecomunicaciones estuvieron abandonadas a su suerte. En la transición de Duhalde, comprensiblemente relegadas por las urgencias. La gestión de Moreno confundió una política de telecomunicaciones con fabricar localmente, llegando al extremo de anunciar un celular argentino, bajo el simpático nombre de Argento, que nunca vio la luz. Y por supuesto, la constitución de fideicomisos. Luego vino la silenciosa gestión de Salas, a quien sólo se lo puede criticar por no haber hecho nada. Finalmente llegó el entusiasta Berner y su equipo, con muchas ganas de reactivar las cosas, aunque se pueda discutir el orden de prioridades.
Así estamos hoy. En un escenario donde Internet está en el centro de la acción, accedido desde múltiples dispositivos, donde los móviles son cada vez más relevantes, y tratando de recuperar el tiempo perdido durante más de un década en materia de infraestructura. Un escenario totalmente distinto, pero que seguirá dando que hablar (y que escribir). El desafío continúa y allí estará Comentarios.
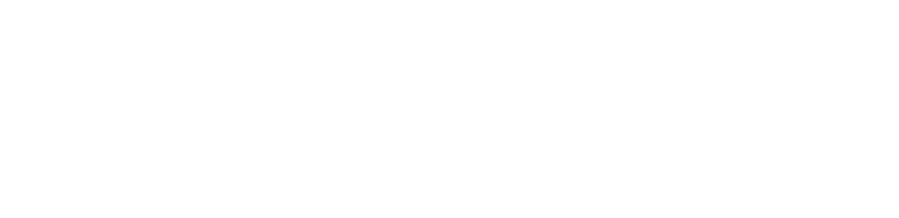
 Algunos negocios que dependen de la propiedad intelectual (principalmente la música, el video y más recientemente el software) han experimentado en los últimos años el impacto de la evolución tecnológica, tanto a nivel de dispositivos como de infraestructura. Esto los obligó a replantear sus estrategias, pero el escenario no parece ahora tan sombrío como sí lo era unos años atrás.
Algunos negocios que dependen de la propiedad intelectual (principalmente la música, el video y más recientemente el software) han experimentado en los últimos años el impacto de la evolución tecnológica, tanto a nivel de dispositivos como de infraestructura. Esto los obligó a replantear sus estrategias, pero el escenario no parece ahora tan sombrío como sí lo era unos años atrás.

 A punto de cumplirse un mes desde el anuncio de una futura licitación de espectro para 3 y 4G, este y otros temas donde la intervención del gobierno es clave entraron en un silencio de radio que comienza a inquietar a los interesados.
A punto de cumplirse un mes desde el anuncio de una futura licitación de espectro para 3 y 4G, este y otros temas donde la intervención del gobierno es clave entraron en un silencio de radio que comienza a inquietar a los interesados. El atraso de la normativa argentina en materia de telecomunicaciones y su impacto sobre otros ámbitos, como el de los medios, dio esta semana una nueva señal de vida ante
El atraso de la normativa argentina en materia de telecomunicaciones y su impacto sobre otros ámbitos, como el de los medios, dio esta semana una nueva señal de vida ante