 Cuando todos estaban en la cuenta regresiva por la subasta de espectro para 4G, el gobierno se despachó de buenas a primeras con un proyecto de ley de telecomunicaciones, denominado Argentina Digital. El mismo simultáneamente moderniza la regulación vigente y otorga al Estado un mayor poder y discrecionalidad sobre el sector. Así, a pesar del entusiasmo inicial, el sabor final es agridulce.
Cuando todos estaban en la cuenta regresiva por la subasta de espectro para 4G, el gobierno se despachó de buenas a primeras con un proyecto de ley de telecomunicaciones, denominado Argentina Digital. El mismo simultáneamente moderniza la regulación vigente y otorga al Estado un mayor poder y discrecionalidad sobre el sector. Así, a pesar del entusiasmo inicial, el sabor final es agridulce.
Es bueno que la legislación se actualice y que de una buena vez se considere al transporte independientemente del contenido. Algo que se viene reclamando desde hace tiempo y que se hizo más evidente luego de la promulgación de la ley de servicios de comunicación audiovisual (SCA). Hay que considerar que desde el momento en que todas las redes se digitalizaron (las telefónicas y las de TV por cable) éstas estuvieron en capacidad técnica de transmitir todo tipo de contenido. Así, dejó de tener sentido darle tratamiento regulatorio distinto a redes que técnicamente son iguales. De esta forma, la única diferencia pasó a ser en qué oficina del Estado habían obtenido su primera licencia: si en el viejo Comfer (hoy AFSCA) o en la Secretaría de Comunicaciones.
Siendo entonces que todas las redes son iguales, resulta lógico que se permita que todo contenido pueda ser transportado por toda red apta. Aquí es donde entra quizás uno de los puntos más mediáticos (aunque no necesariamente el más relevante) del proyecto de ley, que es que las empresas telefónicas puedan transmitir TV. Se habilita así la oferta de servicios Triple Play para las telefónicas, servicio que ya era ofrecido por varios operadores de TV paga (como Telecentro o Supercanal) y cooperativas, no así por Cablevisión, a quien no se le habilitó numeración para dar telefonía a pesar de contar con licencia para hacerlo. Pero esto entra en el terreno de la disputa política casi personal entre el Grupo Clarín y el Gobierno.
El punto de la TV para las telcos es polémico porque es la única modificación (al menos explícita) a la ley de SCA. Pero también porque el proyecto de ley no considera un cronograma de aplicación de esta capacidad. Habida cuenta de la asimetría de poder económico y escalas entre las principales telefónicas y los cientos de operadores de TV por cable de distinto tamaño, no parece razonable que la restricción a las telcos se levante súbita e indiscriminadamente, sin permitir un período de adecuación en base a criterios objetivos, como por ejemplo, población en cada localidad.
Más allá de esto, lo que inquieta a los operadores por igual, son dos cosas: la declaración de servicio público y la desagregación del bucle local (unbundling).
La declaración de servicio público implica la posibilidad de fijar tarifas por parte del Estado. Esto no afectaría a la telefonía fija (que ya lo es) sino al acceso a Internet y a la telefonía móvil. Si bien muchos políticos y ciudadanos ven a la declaración de servicio público como una panacea de todos los males, la experiencia local demuestra que muchas veces las tarifas de los servicios públicos se fijan políticamente por debajo de los costos. Y cuando esto sucede, repercute en la calidad de servicio, tal como se puede comprobar con la electricidad cuando hace calor o el gas cuando hace frío. El tema es más relevante en el caso de las telecomunicaciones, ya que éstas están en constante evolución, lo que podría repercutir en la actualización (léase inversiones) necesaria. En otras palabras, la fijación de la tarifa no es garantía de buen funcionamiento.
La posibilidad de la fijación de tarifas en el caso de la telefonía móvil tiene el agregado especial de que estamos en vísperas de la subasta de espectro para 4G, donde los distintos participantes hicieron su cálculo económico con una tarifa X que puede no ser tal, lo que atentaría contra la rentabilidad del proyecto.
La desagregación es un tema complejo, que se aplicaría a todos aquellos que tienen red, sean telcos o cableras, e inclusive a quienes dan servicios inalámbricos. La desagregación no sólo está contemplada en el decreto de apertura del mercado de las telecomunicaciones del año 2000 sino que también ya fue aplicada en otros mercados, como es el caso europeo. Hay que tener presente que tanto aquí como en Europa las grandes telcos fueron herederas de los monopolios estatales (caso Entel), teniendo inclusive períodos de exclusividad en la provisión del servicio. Así, a cambio, se les exigió que abrieran sus redes para el ingreso de competidores que de otra forma hubieran tenido que hacer inversiones inviables para poder ingresar al mercado. Lamentablemente, la desagregación no fue reglamentada en los últimos 14 años, si bien desde entonces hay libertad para competir. Esto sucedió mayormente con operadores que apuntan al mercado corporativo (caso Iplan, Level 3 y otros) y, en mucha menor escala, entre proveedores de triple play (caso Telecentro, Supercanal), pero en todos los casos con redes propias. Así, por el paso del tiempo y el surgimiento de algunos competidores, las bases para la exigencia de desagregación para los incumbentes fueron perdiendo fuerza. El caso de las cableras es claramente distinto. Éstas construyeron sus redes desde cero en un marco de competencia, por lo que seguramente no verán con buenos ojos que se les exija ahora permitir el uso de éstas a sus competidores. En definitiva, esto debería ser un derecho del dueño de la red, no una obligación.
Pero la desagregación tiene también algunas limitaciones prácticas. Aunque se les permita a operadores entrantes acceder a la última milla de las redes de telecomunicaciones existentes, deberán de todos modos construir redes que lleguen hasta esos puntos, lo que requiere de una inversión más que considerable y poco atractiva. Por otra parte, siendo que el precio también podrá ser fijado por el regulador, se corren los mismos riesgos que con las tarifas. Es decir, que quiten el incentivo a mantener y actualizar la red.
El de las telecomunicaciones es un negocio difícil de regular porque por sus características de ser capital intensivo, siempre constituye un mercado oligopólico (cuando no monopólico). Así fijarle tarifas arbitrariamente puede tener un efecto no buscado que es la degradación de la calidad de la red y el servicio. Es mejor, más aún en el caso argentino que cuenta con una extensa red de TV por cable, buscar la competencia de infraestructuras para que sea ésta la que actúe de límite a la suba de precios. Hay que considerar también que a estas dos grandes redes se le pueden sumar también las redes inalámbricas, tanto fijas como móviles. Esto funcionó bastante bien durante muchos años con las redes de banda ancha, donde telcos, cableros y proveedores inalámbricos compitieron, llevando a subas en el ancho de banda y precios que tendieron a la baja (calculando el precio por Mb). O sea, la calidad mejoró y los precios no se dispararon. También es cierto que esta competencia no se dio en forma uniforme en todas las localidades del país, con lo que medidas como la desagregación quizás sería más atendible que se apliquen en función de la cantidad de proveedores alternativos existentes en cada localidad.
Finalmente, está el tema del Servicio Universal, también ya contemplado en la apertura del 2000. El mismo tardó mucho en implementarse, pero hoy cuenta con unos $ 2.300 millones, sumando a un ritmo de unos $ 70 millones por mes. Fondos que descansan en una cuenta bancaria sin que se los hayan asignado a ninguno de sus objetivos originales y devaluándose al ritmo de la suba del dólar. En el caso del proyecto de ley, se crea un nuevo fondo (al que deberán transferirse lo ya recaudado) que será administrado en forma aún no definida. Una caja tentadora.
En resumen, puede decirse que el proyecto Argentina Conectada es una buena noticia en su espíritu y en la actualización tecnológica que aporta. Retoma varias iniciativas del decreto 764/2000 que significó la apertura de las telecomunicaciones pero que, por los sucesos políticos del 2001 y la inacción regulatoria posterior, nunca llegaron a implementarse debidamente. Pero a diferencia de este decreto (que ahora deroga) genera un signo de interrogación su sesgo intervencionista así como las vaguedades que pueden dar lugar a una discrecionalidad eventualmente cuestionable. De hecho, muchas decisiones quedan en manos de una futura autoridad de aplicación. En este sentido, podría asemejarse a un machete: puede servir para abrir camino en la selva, o para decapitar a las tribus enemigas.

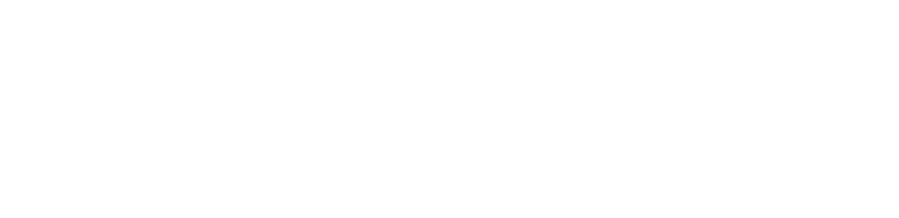

 Cuando todos estaban en la cuenta regresiva por la subasta de espectro para 4G, el gobierno se despachó de buenas a primeras con un proyecto de ley de telecomunicaciones, denominado Argentina Digital. El mismo simultáneamente moderniza la regulación vigente y otorga al Estado un mayor poder y discrecionalidad sobre el sector. Así, a pesar del entusiasmo inicial, el sabor final es agridulce.
Cuando todos estaban en la cuenta regresiva por la subasta de espectro para 4G, el gobierno se despachó de buenas a primeras con un proyecto de ley de telecomunicaciones, denominado Argentina Digital. El mismo simultáneamente moderniza la regulación vigente y otorga al Estado un mayor poder y discrecionalidad sobre el sector. Así, a pesar del entusiasmo inicial, el sabor final es agridulce. En los últimos días, Iplan estuvo muy activa comunicando a prensa y analistas la evolución en su estrategia que significará agregar a su cartera productos claramente distintos a los que fueron la base de su crecimiento en los últimos 13 años.
En los últimos días, Iplan estuvo muy activa comunicando a prensa y analistas la evolución en su estrategia que significará agregar a su cartera productos claramente distintos a los que fueron la base de su crecimiento en los últimos 13 años.

